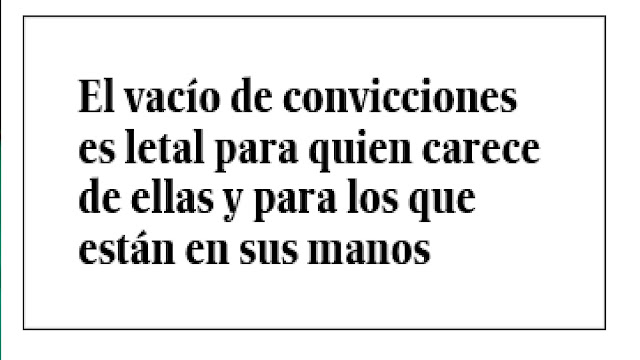A pesar de que Ortega y Gasset dijera en alguna ocasión que no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa, los españoles sí que sabemos lo que nos pasa, al menos en parte. Por ejemplo, hemos transitado en cuatro décadas de tener al dinosaurio como animal emblemático a tener al camaleón. Así, sin paliativos, como si no hubiera en la fauna otras figuras bastante más apropiadas para una sociedad democrática, como sería el caso de una ciudadanía madura y responsable, integrada en instituciones justas.
Como es sabido, en ese género literario que es la emblemática, y también en las fábulas, se utilizan con frecuencia figuras de animales para transmitir un mensaje moral. Los animales representan virtudes o vicios, como es el caso del zorro, que simboliza la astucia, el león, el valor y la nobleza, el águila, la amplitud de miras, o la cigarra, la pereza.
Así las cosas, hace algunas décadas, la persona de convicciones profundas, dispuesta a defenderlas a capa y espada, y a no cambiarlas ni matizarlas por ningún concepto era el modelo a imitar, al menos en la educación oficial, tanto formal como informal. Como los dinosaurios de cuerpo acartonado que se hicieron famosos más tarde gracias a las películas de Spielberg. Sin embargo, los dinosaurios no pueden resistir los cambios, parecen invencibles, pero perecen en cuanto es necesario adaptarse a un nuevo entorno. Sobrevivir, y sobrevivir bien requiere flexibilidad, no digamos ya en el caso de las personas y de las sociedades. Esta lección es la que fuimos aprendiendo en esa escuela que fue la Transición ética y política, una Transición que hubiera sido imposible sin incorporar el hábito democrático de intentar buscar acuerdos dentro de los límites de lo justo y razonable.
Pero, por desgracia, poco a poco a lo largo de estos 40 años ha ido ganando terreno el camaleón como modelo a imitar, acompañado de la leyenda que le corresponde tradicionalmente: “Yo me adapto”. Pero no solo eso, que sería muy razonable para poder sobrevivir, sino: “Yo me adapto a lo que haga falta con tal de prosperar grupalmente y sobre todo individualmente”. Aunque para lograrlo sea necesario abandonar todas las convicciones racionales y borrar de un plumazo las señas de identidad que impidan pactar con cualquier cosa.
Recordando a Nietzsche se dice entonces que las convicciones son prisiones, y se añade por cuenta propia que no interesa forjarse convicciones, sin solo construir convenciones. La ingeniosa frase de Groucho Marx “estos son mis principios, y, si no les gustan, tengo otros” se convierte en imperativo de actuación para la vida política y para el conjunto de la vida social. Los consejos de Maquiavelo al príncipe para que intente engrandecer la patria se manipulan hasta convertirse en recetas caseras para triunfar en política en provecho propio.
Ciertamente, la falta de flexibilidad es letal, para quien la practica y sobre todo para quienes dependen de él, en más o en menos. Pero el vacío de convicciones es igualmente letal para quien carece de ellas y sobre todo para los que de algún modo están en sus manos. Y eso es precisamente, al menos en parte, lo que nos pasa; con malas consecuencias para el conjunto de la sociedad y para los más vulnerables en particular.
Como en las cosas humanas, una vez tomado el pulso al momento presente, lo importante es idear qué queremos que nos pase y poner los medios para encarnarlo en la realidad, es urgente encerrar a los dinosaurios y a los camaleones en las páginas de la historia de la emblemática pasada, y optar por un nuevo emblema, el de una ciudadanía madura, capaz de labrar un buen futuro.
Ciudadanos hay de dos tipos al menos, los que optan por ingresar en partidos políticos y asumir con ello una especial responsabilidad por la cosa pública, y esa gran mayoría que conforma la sociedad civil y que es sin duda corresponsable. Aunque siempre conviene recordar que a mayor poder, mayor responsabilidad. ¿Qué podemos esperar de unos y otros?
En lo que hace a los primeros, cabe esperar de ellos, como mínimo, que tomen en serio el Estado de derecho, cumpliendo escrupulosamente la legalidad. No es de recibo corromper la actividad política concediendo contratos de favor a cambio de un impuesto partidario, generando esa gangrena que recorre nuestra sociedad. La corrupción es un cuerpo extraño en una vida pública sana y debe ser eliminada sin paliativos. Pero tampoco es lícito eludir las leyes, por ejemplo, proponiendo referendos inconstitucionales; una actuación que deslegitima cualquier pretensión de que la ciudadanía cumpla las leyes. Por otra parte, los partidos deben exhibir sus señas de identidad, aclarar de forma transparente con quiénes están dispuestos a pactar y cuáles son los contenidos de los pactos, que deben estar en coherencia con el propio programa. Actuar de otro modo es caer en el oscurantismo, practicar un fraude inadmisible, que provoca desafección, porque convierte al voto en blanco y a la abstención en las opciones más razonables. Votar sin saber qué se está eligiendo es en realidad entregar un cheque en blanco, y ningún elector tiene por qué hacerlo.
La otra cara de la moneda, la ciudadanía madura en la sociedad civil, no es la ciudadanía pasiva, que deja en manos ajenas el curso de la vida pública, pero tampoco esa ciudadanía febrilmente participativa, como la ardilla de Tomás de Iriarte, que se menea, se pasea, sube y baja, no se está quieta jamás, sin lograr con todo ello cosa de alguna utilidad común. Como bien dice Benjamin Barber, también en los regímenes totalitarios la ciudadanía es activa y participativa. Por eso lo que importa es que sea lúcida y responsable, que no se deje manipular emocionalmente ni tampoco con argumentos sofísticos, que le importe el bien común, y no solo el particular. Que sea, desde esa madurez, participativa.
Más allá de los dinosaurios y los camaleones, la ciudadanía madura toma lo mejor del liberalismo y del socialismo. Se compromete con las exigencias del Estado social de derecho en que vivimos, creando cohesión social y amistad cívica; abre las puertas a los refugiados políticos y a los inmigrantes pobres, actuando a la vez en los lugares de origen; apuesta por reforzar la Unión Europea, consciente de que no hay que abandonarla porque esté en crisis, sino trabajar activamente por construirla mejor; practica el cosmopolitismo arraigado de quien se compromete con lo local y sabe cuál es su lugar en el mundo.
Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia.